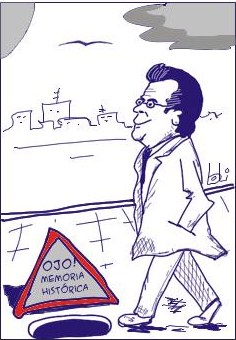Veo en DIARIO JAÉN un despliegue muy trabajado sobre el nuevo Papa Francisco. Me detengo en el artículo que recuerda las portadas del periódico en que se anunciaban los distintos Papas desde aquel Juan XXIII (1958) y, sin poder evitarlo, mi mente calenturienta se traslada a unos años después, cuando "El Papa Bueno" muere y llega Pablo VI al Vaticano.
Pero antes, en una cansina tarde de junio de 1963...
La tarde se me antoja, en el recuerdo, luminosa y azul. El balcón entreabierto dejaba pasar un golpe de brisa norteña que me reconforta, aun hoy, cuarenta años más tarde. Un junio cálido pero no abrasador. Un junio que luego he añorado desde el tórrido sur en muchas ocasiones. Ambrosi (Ambrosia en realidad), nuestra vecina, había preparado unas sillas, alguna butaca y un banquillo de tablas de madera barnizada.
Todo ello frente a una mesa de trabajo repleta de utensilios extraños. Lámparas, cables, soldador, un tubo de imagen gigantesco, herramientas minúsculas… y una pantalla de televisión en equilibrio inestable. No había mueble que la sustentara. El tubo de imagen era su base y su lado. Un olor a cobre recalentado inundaba la estancia.
Sabía yo que el hijo de Ambrosi –los años pasados han borrado su nombre de mi recuerdo- estaba haciendo un curso de técnico de televisión. En mis ratos de infancia aburrida, la casa de Ambrosi y especialmente su desván y el de Josefa, la vecina de abajo, eran mis territorios inexplorados preferidos. Ambrosi era una señora inmensa, una matrona renacentista con moño cano muy tirante hacia atrás. Vestida con el desparpajo sutilmente descuidado de una dama romana venida a menos. Su cuerpo desprendía un aroma maternal, un halo tierno, un vaho dulzón e irresistible.
Ambrosi tenía un nieto de mi misma edad, José Miguel. Y un marido compañero de mi padre de apellido Lesaca. Eran una pareja agradable que nos acogió con gusto y alegría. No olvidemos que veníamos del folclórico sur, de la emigración trabajadora y ellos eran vascos de antiguo. Serios pero amables. Duros pero abiertos.
Aquella tarde, -volvemos al hilo del recuerdo- el saloncito de Ambrosi, abierto al balcón de la nacional I, bullía de intensa actividad. Se diría que había nervios por todas partes. Quizá hasta las lámparas del televisor inacabado tenían una vibración anaranjada desacostumbrada.
Mi banquillo estaba colocado en primera fila, a unos dos metros de la mesa de trabajo. Unas sillas de comedor configuraban la segunda fila. Un sofá y eso que entonces se llamaba un “butacón” se arremolinaban detrás.
Mi curiosidad infantil me hacía ir y venir de la cocina al salón, de mi casa a la suya, del piso de abajo al nuestro.
En el piso de abajo vivían Benito y Josefa como ya hemos dicho. Otro afable matrimonio vascongado de pro. Josefa, más seria y “señorial” que Ambrosi, tenía unidos los dos pisos del rellano. Benito era funcionario del mismo ramo que mi padre pero con un puesto en la Diputación, creo recordar. También tenían una hija preadolescente, Izaskun, compañera de penas y de infancia. Todavía recuerdo los apellidos de la familia: Inza Gorrotxategui. Mis tardes se iban entre las aventuras de Ambrosi, las de Izaskun en casa de Josefa y Benito y, posteriormente, con mi amigo Luis, un chavalillo hijo de un Brigada de la Guardia Civil que se trasladó a la vivienda que teníamos enfrente, situada sobre un almacén de inmensos rollos de papel marrón que nunca supe para qué servían.
Pero aquella tarde era especial.
Ambrosi había conectado el aparato. La nieve blanquecina que iluminaba primero la pantalla tenía el encanto de lo desconocido. ¿En qué se transformarían aquellos puntitos blancos, negros y grises cuando las lámparas se calentaran?
Antes de descubrirlo, unos golpecitos tímidos y femeninos sonaron en el portón del piso. Corrí hacia la puerta. Eran unas monjitas de la clínica de la Encarnación.
Su figura me era familiar. La clínica era un edificio de dos plantas, vano totalmente, al estilo de un chalé de nuevo rico con jardines alrededor.
Todos, la clínica, mi casa, el almacén, mi escuela, el matadero municipal, estábamos en un barrio periférico de Tolosa, un pueblo industrial cuyo principal efectivo eran las empresas papeleras. Por la parte delantera veíamos la nacional I que llegaba hasta Irún. Por la parte trasera dábamos al río Oria. Sus aguas no eran todo lo limpias y cristalinas que podría esperarse, muy al contrario. Una espesa capa de espuma marrón solía acompañar su curso mortecino y un olor asfixiante nos llenaba la cocina cuando las papeleras limpiaban sus depósitos, pero así era la vida cuando los ecologistas todavía no sabían colocarse a la puerta de las empresas para pedir limpieza en sus procesos.
Las monjitas eran las encargadas de ponerme las inyecciones que todo lo curaban en aquellos primeros años sesenta. Los resfriados, las gripes…. Daba igual. Todo se arreglaba con inyecciones.
El olor del alcohol, la sádica llama que quemaba las agujas que pronto horadarían mis pobres glúteos de niño miedoso… las manos de mi madre sujetándome mientras la “Madre” con su toca inmaculada se acercaba para hacerme sentir el dolor del líquido abriéndome los músculos… No. Decididamente las monjas no me traían buenos recuerdos, pero aquel día era distinto.
La niebla del televisor se había disipado y una vista espléndida del Vaticano llenaba la pantalla. Los grises del glorioso blanco y negro –que diría el inefable Garci- resaltaban el cielo potente y luminoso en contra de los interiores brillantes pero apagados del templo.
Las monjas corrieron a sentarse detrás. Ambrosi, mi madre, Josefa e Izaskun ocuparon las sillas… pero yo ya había ocupado mi banquillo embriagado no solo por la emoción de la retransmisión sino por el envolvente olor de las lámparas calientes del televisor, el perfume dulzón de Ambrosi, la afable sonrisa de Josefa y el tufillo a hospital de las Hermanas enfermeras.
Menos mal que el balcón entreabierto era mi salvación. De vez en cuando, cuando la retransmisión aburría mis seis infantiles años, miraba a través de las persianas mallorquinas que, entre varilla y varilla, me dejaban ver el verde paisaje que subía a la ermita de la virgen de Izaskun, -si, como mi vecinita- en cuya ladera estaba mi escuela.
Aquel edificio, construcción educativa clásica de los años de la separación de sexos, tenía dos cuerpos únicos unidos por una sala menor dedicada a archivar la documentación. A la derecha, los niños. A la izquierda, las niñas. Con nosotros, Doña Purificación Iturrioz. Con las chavalillas, Doña Ana María Iturrioz, hermana de la anterior. Todo quedaba en familia. El salón de clase era enorme, con grandes ventanales a lo largo de la pared trasera y estaba presidido por una enorme estufa de leña en el centro. Una estufa en la que nos calentaba la maestra el agua para darnos unos infectos sorbos de leche en polvo americana para la que cada uno debíamos aportar un vaso de plástico.
El entorno de la escuela era sencillamente idílico. Campos verdes, caseríos, caminos cerca de un pequeño barranco sin agua en el que podíamos ser los más intrépidos aventureros y, sobre todo, césped, mucho césped en estado salvaje en el que revolcarse oliendo el penetrante aroma de la hierba aplastada.
El edificio, visto desde aquel salón lleno de monjas, se me antojó de pronto como un paraíso en el que poder jugar con mis amigos, Andrés Gil, Juan José y su hermano Nicolás, los hijos del director del matadero, Antonio, -me parece- cuya familia tenía un caserío en el que hacían queso o Luis, de quien ya hemos hablado antes.
Pero ellos no estaban hoy allí conmigo. La emoción del momento me hacía echarlos de menos pero también concentrarme en las imágenes que emitía la televisión.
Sobre una especie de camilla o catafalco, la figura de un hombre gordo, envuelto en vestiduras brillantes y con extraño sombrero picudo, era paseado por el interior de aquel enorme templo que me recordaba a la Iglesia de los Corazonistas donde mi madre –velo en ristre- solía oír misa todos los domingos y a quien me gustaba acompañar con la única excusa de que, al salir, siempre caía un pastel de la más fina y delicada confitería tolosana, ubicada a la salida de la iglesia, cerca de la enorme escalinata que ascendía al apeadero de la Renfe…
Por lo visto, según comentaban las Hermanas enfermeras, aquel hombre era el Papa. Nada menos que Juan XXIII. El Papa bueno, decían entre sollozos. Las oigo en la opaca distancia de cincuenta años de calendario pero con el mismo timbre de voz de entonces.
El engolado locutor seguía contando detalles de la ceremonia, del próximo conclave, de cómo había sido el pontificado de Juan XXIII, pero yo no entendía casi nada. Miraba hacia atrás desde mi banquillo de primera fila y veía la emoción en los ojos de mi madre, de Ambrosi, de Josefa. De vez en cuando Izaskun me lanzaba una mirada cómplice en la que yo quería observar las ganas de escapar de allí y retozar por el césped fresco de la ladera cercana, pero una fuerza insoslayable me hacía seguir mirando al inestable televisor que seguía, ahora en latín, con una ceremonia grandiosa que para nada me recordaba a la muerte. ¿Qué es la muerte cuando se tienen seis años?
Los seis años son para jugar, para descubrirlo todo, para leer y viajar con la lectura en esas primeras ocasiones en que todo es nuevo, asombroso y distinto. O para esconderse en uno de los almacenes del matadero con Juanjo y Nicolás para imaginar mil aventuras.
Pero mientras, el funeral seguía su curso y las imágenes en blanco y negro empapaban mi retina de una forma tan vívida que aun hoy perduran. La influencia de la imagen, de la televisión se hace palpable una vez más.
En un momento dado, Ambrosi se levantó y volvió de la cocina con unos platos de pastas para los asistentes a tan particular espectáculo. Las monjas rehusaron en un primer momento pero se lanzaron en breve a la caza y captura de la galleta mientras que creí intuir en las miradas de mi madre y sus vecinas una cierta complicidad…
Ahora paseaban al Papa en una silla como en las procesiones. Debía ser un documental sobre su vida, pienso ahora. Desgraciadamente no tuve tiempo de pensar más. Sonó de nuevo la puerta y… era Luis que venía a buscarme.
El barranco y el césped nos estaban esperando y quizá los extraños vericuetos del matadero. Iríamos a por Juanjo y Nicolás. El papa, ¡qué le íbamos a hacer! ya se había muerto y nosotros nada podíamos arreglar.
Mi madre y Ambrosi nos dejaron ir e Izaskun se quedó contrariada mirando a Josefa. Le hubiera gustado escaparse con nosotros.
Al bajar corriendo por la escalera todavía escuchamos unas solemnes canciones de la ceremonia fúnebre. Parecían monjas cantando.
Pero, por ese día, ya habíamos tenido monjas de sobra….